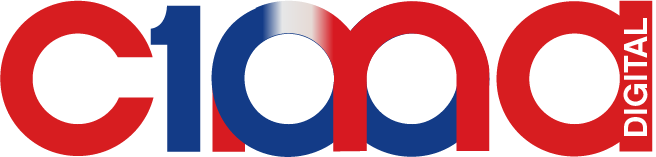Hay pocas cosas más inútiles que explicar un chiste. Una de ellas, probablemente, es buscar precisiones sobre los impulsos que rigen el humor y la risa. «Los más grandes pensadores, desde Aristóteles, han estudiado este sutil problema. Todos lo han visto sustraerse a su esfuerzo», escribió el francés Henri Bergson en uno de los más conocidos ensayos sobre el tema. Y dado que no somos grandes pensadores no persistiremos en el intento, que por lo demás suele resultar muy poco gracioso.Analizar la comicidad casi nunca habilita a ejercerla. Implica «ponerse serio» y comenzar perdiendo un combate desigual. Según Bergson, los filósofos parecen haber tenido mejor suerte con el sentido de la vida que con el del humor. Mientras que las afables jerarquías católicas, que por siglos consideraron que «entre todas las formas malignas de expresión, la risa es la peor» (Regula Magistri, Siglo VI), vieron esfumarse entre carcajadas sus intentos persecutorios. En tanto, a los humoristas jamás les importó demasiado teorizar sobre su actividad: se saben graciosos y ya, como quien nace con las orejas grandes o el cabello oscuro.Escurridizo, ambiguo, políticamente incorrecto e impredecible —¿podría causar gracia algo que no cumpliese al menos con uno de estos requisitos?—, el humor se las compuso para atravesar la historia y las geografías eludiendo menosprecios y cuestionamientos. Según el caso, fue físico, político, escatológico, irónico, ácido, absurdo, negro, colorado o verde.Hasta lo han considerado «terapéutico» o «postraumático», porque contribuye a la liberación de hormonas que producen placer. Y su gran triunfo fue que se lo asociara, por fin, con la inteligencia, aunque la relación no siempre sea de doble vía. Lo mejor es que, incluso ante la misma situación, muchos de nosotros nos reímos de matices diferentes.Las realidades, los lenguajes y los hechos pueden distorsionarse hasta el infinito, pero la risa todavía nos permite establecer curiosos códigos de complicidad: «El humor nunca ocurre en soledad», sostuvo la narradora y periodista mexicana Hortensia Moreno en un artículo para la revista Leer y Leer.Una opinión respaldada por las estadísticas: somos treinta veces más propensos a reír si estamos acompañados. El humor se torna cultura y ayuda a definirnos como personas y como pueblos. Un rasgo que en América Latina ha tenido varios exponentes de relevancia.Para esta serie, seleccionamos cinco perfiles (cuatro hombres y una mujer), pero no para desensamblar los engranajes de su quehacer, sino apenas para asomarnos un poco más al proceso de desarrollo de sus respectivos estilos. A la forma en que pintaron su aldea cómica incluyéndonos en el retrato: al delinear personajes y libretos que afianzaron los modos de su tierra y su gente, nos enseñaron a conocernos mejor. Y solo quien se conoce en profundidad puede reírse de sí mismo, contagiando además a los vecinos.Estos artistas también fueron, a su modo, universales. Llegamos a Cuba. En la más grande de las Antillas Mayores nos aguarda Leopoldo Fernández, cuyo nombre suena incompleto sin el «Trespatines» que los convirtió en celebridad con La Tremenda Corte. Nacido en Jagüey Grande —a medio camino entre el paraíso all included de Varadero y el símbolo revolucionario llamado Playa Girón— a comienzos del siglo XX, Fernández fue un intuitivo todoterreno que «cultivó desde los espectáculos circenses y teatrales, hasta la radio y la televisión, pasando por la música y el baile, disfrazado de ladrón o de negro, de payaso o de caballero galán, de adulador o de aventurero», según la definición del periodista costarricense José Meléndez.